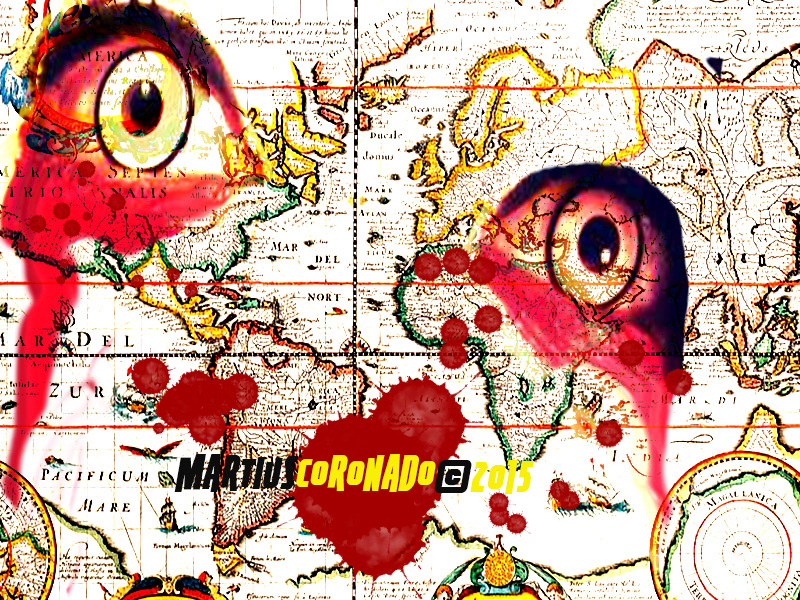Los hechos nunca vienen solos. La mescolanza que da sabor a su significado, viene afilada con prejuicios y valores culturales inherentes y compartidos por todos, pero elegidos, descartados y aferrados, por la historia personal de cada uno. La directa implicación justifica que en caso de conflicto el yo barra hacia su terreno, pero su efecto no se circunscribe a lo vivido, sino que abarca e impregna incluso los datos que sobre el lejano pasado conocemos.
Es aventurado suponer que por el hecho de pertenecer a un grupo social, el desconocido que acabamos de conocer responda por completo a la imagen que por lo aprendido y la experiencia, tenemos del grupo social al que pertenece. Pero más descabellado será encontrar a uno que no cumpla con ninguna de las premisas, que por su cultura ha mamado. Aquello que somos está impregnado inexorablemente por la civilización y la sociedad en la que nacemos y nos desarrollamos. Nuestro libre albedrío mental depende en exceso de las opciones digeridas.
Elegir siempre es más difícil, sobre todo cuando no te han alentado a crear un pensamiento crítico y propio. Ante la duda y el miedo, uno recurre a lo conocido, obviando si hace al caso, a la lógica y a la propia ética. Porque aquello que cuestiona nuestros valores se percibe como un ataque directo a nuestra persona, y en el fondo afirmar nuestra validez, importa más que la verdad. Lo opuesto conllevaría aceptar que lo que somos y creemos, está erigido en criterios que deben cambiarse y nos forzaría al abismo de hallar respuestas y soluciones originales. Una madurez extinta en nuestra sociedad y por extensión mucho más difícil de encontrar en la expresión individual de un ser humano.
La Historia debería enseñarnos. Lo haría si fuéramos un único ente que acumula, tropieza, aprende y termina sintetizando su experiencia en guías flexibles, que sin necesidad de remplazo se amoldan a nuevas circunstancias. Pero las estructuras mentales que nos cimentan como sociedad, son tan rígidas como la interpretación que hemos aprendido a hacer del pasado. La objetividad de sus datos se obvia detrás del oropel patriótico y religioso, como si vencer y pertenecer aniquilara la capacidad de ver la iniquidad detrás de algunos de los hechos históricos que dieron lugar al grupo social al que pertenecemos.
El Descubrimiento de América, por la simple elección del término descriptivo de aquel acontecimiento, expresa con su ejemplo la intencionalidad y la visión que de sí mismos tenían y quisieron trasmitir los conquistadores. La vieja máxima de que la Historia la escriben los vencedores no es un hecho puntual, sino una inercia que sigue impregnando la forma en la que desde el presente se contempla y analiza el ayer.
El nacionalismo español más rancio, sigue vanagloriado de aquel imperio gestado por la conquista de Al-Andalus, ejemplo de tolerancia entre judíos, cristianos y árabes y oasis preservador de la cultura clásica, y por la casi e inmediata colonización de América, sin que el genocidio, la destrucción de civilizaciones y la imposición de creencias, cultura, esclavitud y la opresión instaurada, fueran causas suficientes y objetivas como para sentir vergüenza de una grandeza levantada a fuerza de masacres, intolerancia y dominación.
Claro que la percepción de similares procesos y sentimientos ocurren en todos los países y en aquellos que de uno forma u otra se sienten sus herederos, ya sea en acontecimientos como el Imperio Británico, la conquista del Oeste norteamericano, la colonización de África o la Guerra de Vietnam. Su justificación siempre es la misma y parece ganar coherencia, cuanto más alejados sean los hechos: No se puede juzgar lo ocurrido con los ojos y los valores del presente. Como si la cruda evidencia se pudiera descargar de responsabilidad por el simple hecho de aducir que el ser humano del pasado fuera una especie de adolescente que no supiera lo que hace. Pero el hombre es el mismo, así como el valor de la injusticia, la opresión, la guerra y la muerte.
El apego y el aprendizaje de la cultura occidental nublan y tergiversan la autocrítica y el juicio imparcial. La historia de la Iglesia Católica está plagada de luchas encarnizadas entre las diferentes herejías y formas de entender el mensaje de Jesús, y la evolución del cristianismo ortodoxo. Pero es a partir de que Constantino la adopta como religión del Imperio Romano en el año 325, que el Cristianismo se enarbola para justificar la persecución del paganismo, destruyendo templos y escritos, y exterminando a todo aquel que no creyera en su fe, especialmente hasta el siglo V, pero sin cambiar la dinámica en el primer milenio. No es de extrañar que luego la Inquisición y la conquista de América excusaran sus atrocidades detrás de la noble causa de que todo se realizaba a mayor gloria de Dios.
Un cristiano titubeará para reprochar a la Madre Iglesia, aquel comportamiento, y de nuevo se escudará en la estratagema de que eran otros tiempos y que la barbarie regía el mundo. Sin atreverse a admitir que la barbarie es un hecho objetivo, porque hacerlo le haría contemplar que la historia de nuestra civilización está plagada de su uso y que somos el fruto de esa práctica. Inercia que no ha desaparecido y que explica los grandes desequilibrios e injusticias del planeta, ocultos tras un discurso maniqueo y que tan bien nos han inculcado. Porque no hay mejor forma de ocultar la verdad que hacer cómplice y heredera a la sociedad entera.
La barbarie, nos han hecho creer, era cosa de otra época, y que la Iglesia o la Civilización Europea no pudo hacer otra cosa, sino participar de ella. Tal vez porque la barbarie triunfó cuando se exterminó la cultura clásica y sus valores éticos, místicos y culturales, para desde entonces implantar su modelo al mundo. La generalidad de la barbarie en las culturas antiguas no debe hacernos olvidar que somos el fruto de aquella tendencia, y que aunque nos califiquemos de libres, democráticos y justos, los hechos siguen probando lo contrario.
Tal vez el verdadero cambio comience cuando la generalidad social aprenda que el pasado y la historia se deben analizar por los hechos objetivos, y que ser justo, libre y democrático, implica tender a cambiar un panorama indigno, fruto de aquella barbarie que sigue haciendo de este planeta, un mundo injusto.